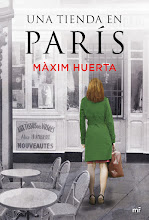Se me antoja imposible ser tú.
Dicen que tengo muchos rasgos de tu carácter, que reproduzco algunas de tus
manías o esos pequeños gestos que me delatan tuyo. Es normal que te sienta
perfecta, que te haya idealizado y, conforme pasan los años, dé más valor a
cada una de tus grandezas. Pero creo que si te viera desde fuera, en una
burbuja de observador imparcial, compartiría el dictamen. Tu máximo común
denominador es ser una buena persona, generosa, cercana, desprendida, sin
dobleces. Tu entrega a tu nido es admirable, siempre te las ingenias para
relegarte y poner al resto en la cima de tus preocupaciones. Te llevarán los
demonios de dolor o tendrás un mal día, pero te refugias en los silencios para
no perder nunca tu sinfonía del dar. Muchas veces pienso en el miedo que tuvo
que suponer el saber que llegaba para quedarme y habitar por siempre tu
corazón. Compartido en régimen de felicidad y lo sabes. Superaste esa sensación
de vértigo y situaciones de película para no dormir, siempre volcada en
conjugar el querer. Pesara a quien pesara. Con los años no te lo puse fácil e
imagino el vuelco en las tripas al recibir una de las peores llamadas de tu
vida. ¿Por qué? Quizá el destino quiso mandarnos un mensaje que aún estamos
intentando descifrar. Entonces volviste a demostrar ese coraje, una fuerza más
allá de lo terrenal. En el peor contexto, cuando mi reloj humano se paró en
seco, sacaste el poderío y esa mirada que brotaba todo el amor. Gracias. Fue y
será siempre mi mejor medicina. Bendita dosis tú.
Sabes que odio las analíticas,
los pasillos de hospital y ese olor que traspasa los poros de la piel con
desazón, pero a tu lado la pesadilla se hacía menos. Cómo voy a pensar en que
algún día pudiera despertar y que no estuvieras ahí para ser cómplice. Mi
cómplice. Me niego a perderte, por mucho que me pidas el luchar como legado. No
quiero, no tengo tu valentía. Estremezco solo con imaginar ese escenario de
ausencia. Sin tus consejos, sin esa capacidad de levantarme sin
grandilocuencias, me sentiría perdido. Cuando te he tenido lejos ya he sentido
esa fragilidad. Habrá quien piense que soy víctima de inmadurez,
incorregiblemente al calor de tu ala. Puede ser, pero nunca por ti, porque
siempre me has dado luz verde al crecer, vivir y equivocarme. Incluso en las
decisiones más controvertidas has respaldado mis ejercicios del yo. Ese libre
albedrío que se apodera de mí cada cierto tiempo entiendo que no es del todo
justo. Aunque en cada ocasión has demostrado estar, acompañar y alentar,
incluso, por mucho que todas las incógnitas habitaran tu estómago. Eso sí,
siempre en la duermevela y la precaución de instinto profundo. Como cada vez
que el mínimo dolor me agitaba y corría en la noche, en la oscuridad, a
llamarte al auxilio. Y respondías preocupada y dejabas los sueños por soñar
despierta, ejerciendo tu mejor versión. Admiración es poco, gratitud igual.
Te lo debo todo y cualquier
momento o folio en blanco es bueno para recordarlo y devolverte en palabras
mínimamente tu entrega. Dudo que la vida me ponga por delante la oportunidad de
reproducir tu ejemplo y escenificar la mejor herencia personal que pueda
imaginar. Si fuera así, qué responsabilidad, un reto cortado a tu medida.
Supongo que brotarían mecanismos espontáneos y construidos por ti desde lo
cotidiano. Desde la cuna a mis adulteces del todo inestables. En el fondo y con
tu coreografía de emociones, la esencia no me ha abandonado, porque tú no te
has dado el mínimo respiro. Ojalá, querida, pueda estar a tu altura y cuidarte,
entenderte y sostenerte cada día con su noche. Te quiero, mamá, y serán las ocho
letras que jamás me cansaré en dedicarte, gritando o desde el silencio. Con
nuestro lenguaje intransferible. Feliz día. Feliz vida.